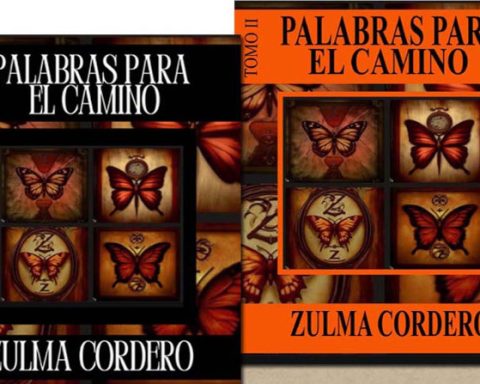Adentro del cuerpo tenemos un motor rugiendo que ocupa el centro de la vida. Es un pequeño órgano del tamaño del puño cerrado, hecho y vestido de tejidos musculares y que bombea el rojo fluido corporal a otras partes del territorio de nuestra pequeña geografía. Es la madre de las cañerías de arterias y venas, que recorren, articulan y conectan nuestro cuerpo fragmentado en una circulación continua de sangre que nos da oxígeno y vida.
Es también el gran indicador de nuestra existencia, con un amplio espectro de pequeños medidores que lo acompañan. Sabemos que la cabeza, allá arriba, es el centro de nuestra existencia, nos separa de otras especies y da la primacía en este reino animal que compartimos. Ella, con sus pensamientos, está fuera de la caja corpórea de órganos y caños que nos contiene y donde reina el corazón.
Está casi sola, allá arriba, dirige al cuerpo sin enterarnos, aunque sabemos que aún en estado vegetativo por decenas de años, algunos han sobrevivido sólo gracias al suspiro de la máquina. La cabeza tiene su vida propia entre esa infinidad de aparatos, tornillos, piezas e instrumentos que pueblan nuestros intrincados territorios internos. Incluso cuando algunas partes de esa entreverada casa son tomadas y cerradas, y se desconectan de esos flujos y mueren zonas enteras solitarias y desconectadas, la procesión de la vida sigue andando por los senderos automáticamente que inunda el corazón.
En éste flujo continuo, el motor suena, pero no se siente. Grita, pero no nos habla. No nos oye, pero escucha. Pide insumos y gasta energía. Incluso reclama amores y pide repuestos y mecánicos, ajustes y descansos, pastillas y protección, o cambio de piezas para mantener su delicado funcionamiento. Es una maquina aunque no veamos tuercas y tornillos, que la recorre la electricidad e infinitas cañerías que la conectan y la alimentan, y de donde emanan extraños ruidos y delicados movimientos permanentes. De ellos poco se entera la cabeza. Apenas cuando deja de latir.